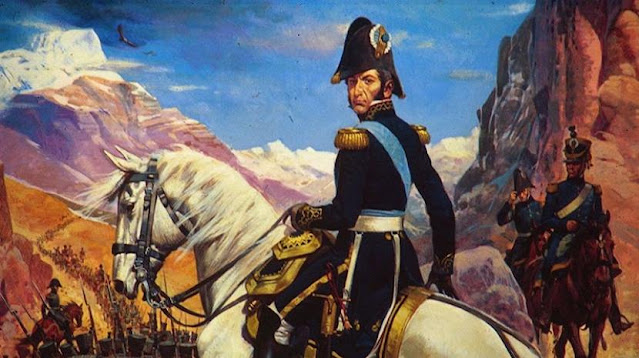 |
| Imagen tomada de internet |
*Por Pablo Adrián Vázquez
El
paso a la inmortalidad del Libertador el 17 de agosto de 1850 tuvo un funeral
que duró tres décadas, al decir de Martín Blanco y Roberto Colimodio en su
libro Repatriación de los restos del general
San Martín: Un largo viaje de 30 años (1850 – 1880). El interés popular
sobre Don José no decayó durante la Generación del ‘80, máxime cuando Bartolomé
Mitre editó su magna obra sobre él, hasta los festejos del Centenario.
Hubo,
sí, un período en donde parecía que nada nuevo se podía aportar sobre su figura,
hasta que en 1933 se creó el Instituto Sanmartiniano, a instancia de José
Pacífico Otero y un grupo de estudiosos, los que editan una revista de 1935 a
1939. En paralelo los estudios de Ricardo Levene y otros historiadores de la
Nueva Escuela Histórica, nucleados muchos en la Academia Nacional de Historia,
reforzaron el interés por el legado de San Martín. A ello se sumó el Instituto
de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, surgido en 1938, el cual abordó
la relación del Libertador con el Restaurador de las Leyes y el legado
testamentario de su sable corvo.
La
Revolución del 4 de junio de 1943 se resaltó asiduamente la figura de San
Martín. El Padre Leonardo Castellani refirió, en un texto circa 1943 publicado
en la Revista del Instituto de
Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas N° 36 (1994): “Ahora
viene el general Ramírez y dice que el fin de la escuela es hacer niños
semejantes a San Martín. Eso es algo y aún bastante. “Serás lo que debas ser
o sino no serás nada”. Eso ya lo sabíamos, pero la mayoría de los
argentinos se contentaban, hasta ahora, con no ser nada. Pero la figura
concreta de San Martín no es una máxima abstracta, es una silueta prócer
rodeada de un halo de hermosura moral. Sólo lo hermoso se ama, sólo lo que se
ama se imita. Pero a San Martín no todos lo podemos imitar: fue un jefe genial,
hizo la guerra con éxito, tuvo la ética de su oficio y la tranquilidad
religiosidad de su estirpe; y el acto heroico de Guayaquil muchos niegan que
haya sido un acto heroico: lo sospechan una defección debida a la falta de
fuerzas. (Retirarse no es nunca una victoria, aunque puede ser una necesidad).
Después vivió unos años en Boulogne y murió en el exilio y en la ingratitud,
como todos los argentinos que teniendo capacidad de estadistas han amado a la
Patria. Tal vez eso fue lo realmente heroico no a la manera homérica sino a la
manera cristiana: el sacrificio”.
Un
integrante del elenco gubernativo le daría una valoración especial al
Libertador: el coronel Juan Domingo Perón. Desde su formación castrense destacó
la visión estratégica de la campaña libertadora de San Martín, y su dimensión
militar y política a nivel suramericana. En la Escuela Superior de Guerra del
Ejército Argentino, siendo primero alumno y luego docente, elaboró textos sobre
el Gran Capitán y la gesta sanmartiniana: Campañas
del Alto Perú. 1810 – 1814 (1927); Apuntes
de historia militar. Parte teórica (1932); La idea Estratégica de San Martín en la campaña de los Andes (1938);
y Antecedentes de la Campaña Libertadora
del General San Martín, desde
Fue
una constante la mención de San Martín en sus discursos como vicepresidente,
ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, en particular en la
conferencia pronunciada en el Colegio Nacional de la Universidad de la Plata, Significado de la Defensa Nacional desde el
punto de vista militar, del 10 de junio de 1944, que fue nodal para esbozar
su proyecto para un modelo nacional de desarrollo industrial de posguerra.
Como
política de Estado dispuso la conmemoración del 100º aniversario del
fallecimiento del General José de San Martín, a fin de realzar la figura del
Gran Capitán como arquetipo de la argentinidad.
Se
sumó la nacionalización del Instituto Sanmartiniano como organismo del Estado y
promover la figura de San Martín en ámbitos académicos, culturales y políticos,
en particular del peronismo y del movimiento obrero organizado.
Perón
tomó a San Martín como mito fundante a nivel histórico para justificar la
realización de la Nueva Argentina en el marco de la revolución justicialista.
La
ley 13.661, promulgada el 24 de octubre de 1949, fue explícita: “Declárase Año
del Libertador General San Martín al próximo año 1950 en rememoración del
primer centenario de su tránsito a la inmortalidad. (…) Desde el día 1º de
enero hasta el 31 de diciembre del año 1950 todos los documentos oficiales (…);
los títulos y diplomas expedidos por los institutos de enseñanza (…); las notas
diplomáticas y las fechas y colofones de los libros, periódicos, diarios y
revistas y toda clase de publicaciones (…) serán precedidas por la denominación
Año del Libertador General San Martín, al indicar el año
Ella
instruyó la creación de una comisión Nacional de Homenaje, presidida por el
propio Perón, junto a miembros de su gabinete, legisladores, rectores de universidades,
miembros de las fuerzas armadas, del clero y de la CGT, amén de asignar la
frase “Año del Libertador General San Martín” en todo texto y publicación de
dicho año.
El 1° de enero, al declararlo iniciado, el propio Perón
expresó: “Dios ha querido que sea yo quien, en este acto, como presidente de
la Nación, interprete al pueblo argentino y exprese su pensamiento, sus
sentimientos y su actitud en esta hora, frente al recuerdo cada vez más
luminoso y cada vez más fecundo del Gran Capitán. Esta tarea resulta grata para
mi corazón.
Desde el día que abracé las causas de mi pueblo no
he hecho otra cosa que tratar de interpretarlo leal y sinceramente”.
Empezando
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y cerrándolo en el
teatro Independencia de Mendoza, dicha evocación oficial - que abarcó todos los
aspectos de la vida cultural y social de ese tiempo - tuvo su apoteosis en el
desfile del 17 de agosto en Buenos Aires, encabezado por el propio Perón con su
caballo pinto, tal como se observa en el folleto de época Desfila la Argentina que soñó San Martín.
Tiempo después la figura de San Martín
siguió siendo utilizada por Perón en sus clases de la Escuela Superior Peronista,
compiladas en Conducción Política (1951),
y en la mayoría de sus discursos y escritos, sea en sus dos presidencias, en el
período de su exilio pos golpe de 1955, y en su retorno al país en los ´70,
hasta su fallecimiento en 1974.
*Licenciado en
Ciencia Política; Docente de la UCES; Secretario del Instituto Nacional Juan
Manuel de Rosas.
Comentarios